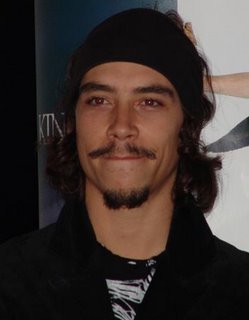Cuando volvía a casa después de ver Alegría, del Circo del Sol (espectáculo que vuelve a Madrid y Barcelona después de su estreno en nuestro país hace ocho años), pensé que quizás el objetivo es más bien despertar la melancolía y descubrir que a veces lo más divertido reproduce casi de forma especular lo más triste.
Cuando volvía a casa después de ver Alegría, del Circo del Sol (espectáculo que vuelve a Madrid y Barcelona después de su estreno en nuestro país hace ocho años), pensé que quizás el objetivo es más bien despertar la melancolía y descubrir que a veces lo más divertido reproduce casi de forma especular lo más triste.Y lo digo porque mientras estás sentado en tu butaca, la cantidad de elementos que desfilan por la pista/escenario del Grand Chapiteau te aturullan y convierten en una máquina de gozar, sin permitirte en ningún momento desgajar todos esos sentimientos y disfrutarlos en pequeñas dosis. Es un espectáculo tan apabullante que a veces sientes miedo de no poder asimilarlo por completo (sobre todo si tienes al lado a alguien comiendo palomitas y sorbiendo refrescos carbonatados).
 Y cuando sales, ebrio de emociones, con una sobredosis de felicidad, caes en la cuenta de que todo ese universo que han encerrado en Alegría es el reflejo en un estanque llamado Tristeza. Dicen que es el montaje más circense del Circo del Sol, el más genuinamente clásico de todos ellos, y tal vez eso potencia la sensación de melancolía que provoca, por el rollo de que recuerdan a esos circos familiares de toda la vida, que aún hoy pueden verse en algún descampado que otro, y que a mí personalmente me han dado siempre mucha dentera.
Y cuando sales, ebrio de emociones, con una sobredosis de felicidad, caes en la cuenta de que todo ese universo que han encerrado en Alegría es el reflejo en un estanque llamado Tristeza. Dicen que es el montaje más circense del Circo del Sol, el más genuinamente clásico de todos ellos, y tal vez eso potencia la sensación de melancolía que provoca, por el rollo de que recuerdan a esos circos familiares de toda la vida, que aún hoy pueden verse en algún descampado que otro, y que a mí personalmente me han dado siempre mucha dentera. La euforia de todos los números, creados sobre la base de una lucha entre lo feo y lo hermoso, entre lo perfecto y lo humano, llega a su punto culminante al final de la primera parte, cuando aparece el personaje que, según mi punto de vista, es el protagonista de la historia aunque aparezca sólo unos minutos: un payaso triste, de los de antaño, solo en el escenario, acomplejado y aburrido, que sin palabras nos muestra su historia de amor consigo mismo, en una bellísima metáfora sobre la necesidad de encontrarse a través de un viaje hacia el interior.
La euforia de todos los números, creados sobre la base de una lucha entre lo feo y lo hermoso, entre lo perfecto y lo humano, llega a su punto culminante al final de la primera parte, cuando aparece el personaje que, según mi punto de vista, es el protagonista de la historia aunque aparezca sólo unos minutos: un payaso triste, de los de antaño, solo en el escenario, acomplejado y aburrido, que sin palabras nos muestra su historia de amor consigo mismo, en una bellísima metáfora sobre la necesidad de encontrarse a través de un viaje hacia el interior.Un viaje que termina en invierno, con una nieve que todo lo cubre y que llega hasta el patio de butacas convertida en vendaval, en uno de los efectos técnicos más sorprendentes de esta obra (y eso es mucho decir). Una ventisca que borra toda la tristeza acumulada durante el número, pero que deja una marca imborrable en cada uno de los presentes.
 Se trata del momento cumbre de Alegría, precisamente porque todos los espectadores mantienen el aliento al comprobar que, después de tanto divertimento, no hay más que una profunda melancolía. Que los juegos inventados para divertir al maestro de ceremonias no son más que parches para evitar la realidad: y la realidad es la vida de ese triste payaso anclado a su mundo, con nieve cuajada en las calles, aburrimiento existencial y una pizca de añoranza por lo que se perdió (el pelo, por ejemplo).
Se trata del momento cumbre de Alegría, precisamente porque todos los espectadores mantienen el aliento al comprobar que, después de tanto divertimento, no hay más que una profunda melancolía. Que los juegos inventados para divertir al maestro de ceremonias no son más que parches para evitar la realidad: y la realidad es la vida de ese triste payaso anclado a su mundo, con nieve cuajada en las calles, aburrimiento existencial y una pizca de añoranza por lo que se perdió (el pelo, por ejemplo).El payaso triste sirve de contrapunto a todo el color, la pasión y la fuerza que desprenden el resto de números. Sirve como figura en la que todos nos vemos reconocidos, para descubrir que, al fin y al cabo, todos nosotros somos en realidad maestros de ceremonias en busca de contorsionistas, acróbatas y equilibristas que actúen en la pista/escenario de nuestro circo, con el objetivo de que nunca nos sintamos tan desolados como el payaso triste.
Por cierto, el que no vio en 1998 Alegría, no puede perdérselo ahora. Y el que lo vio, tampoco. Es único, sorprendente y fastuoso. Y muy caro.